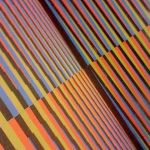Esther Pardo Herrero conoce muy bien lo que significa migrar. No solo porque con dieciséis años haya decidido dejar atrás Bogotá e irse a vivir a Europa, sino porque sus padres ya habían hecho el camino inverso y sus abuelos también habían migrado del campo colombiano a la capital. A pesar de haber vivido media vida en cada lado del mundo, Esther asegura que sigue partida por la misma grieta. En “Olor a azahar”, nos cuenta cómo los permisos de residencia y las políticas de visados pueden abrir también grietas entre dos personas que se aman.
Olor a azahar
Por: Esther Pardo Herrero
Te vi alejarte con los jeans azul oscuro, la camiseta de linterna verde, el morral en la espalda, el pase de abordar y el pasaporte en la mano. Caminabas entre las gentes y los guardias hacia el control migratorio. Una vez superado, te giraste hacia atrás y saludaste una última vez con los ojos encharcados y mandando un beso con la mano. Yo me quedaba en tierra, viendo los destellos de ese amor joven y abrupto marcharse contigo a volar sobre el mar que se plantaría implacable entre nosotros.
La primera noche en que nos brillaron al tiempo los ojos fue en esa estación de Paiporta, esperando el tren de cercanías, cuando sentimos el olor de la flor del naranjo. El azahar nos abrió una puerta que habitamos juntos. Caminábamos sin tiempo, evocando una América compartida desde el otro lado del charco en donde éramos más libres que nunca, donde ninguna mirada importaba, donde la noche en la ciudad no era una cueva tenebrosa a atravesar con todas las alarmas encendidas. Caminábamos una noche amiga sin importarnos ninguna sombra a los lados, sin temores, sin juicios. No se camina así en tu ciudad ni tampoco en la mía, y nuestros cuerpos lo saben y reverberan libertarios, ignorando la frontera que ya está en el horizonte.

Tu estancia no podía alargarse más, el visado de estudiante ya no era válido y la bohemia europea solo te ofrecía la condición de indocumentado viviendo del recuerdo de la vida universitaria, de tus artículos publicados en el Colegio de Michoacán y de tu infinito conocimiento de la construcción moderna del mito de El Santo, el enmascarado de plata. No había futuro. Había que volver a México. A mí, en cambio, me cobijaba un documento que me autorizaba a permanecer en este continente y seguir estudiando en la universidad.
Todo mi cuerpo bullendo en recuerdos de noches con olor a azahar, de risas infinitas; un domingo en Harlem y un viernes en Ámsterdam, el rito de la pasión en la habitación de un piso compartido en el barrio de Benimaclet, escuchando a Piazzola o a Nortec Collective. El cuerpo bullendo de tu voz, nuestros olores entremezclados, piel y sudor. El cuerpo desgarrándose en ese amor de carne que se alejaba y se convertía en tarjetas prepagadas para llamadas internacionales y en turnos de acceso a internet en bibliotecas municipales.
El azahar nos abrió una puerta que habitamos juntos.
No más salir a encontrarte en la esquina de la plaza y habitar juntos la noche infinita. La misma luna nos seguiría brillando y ya sólo podría hacerla caber en los largos párrafos escritos en el locutorio de debajo de mi casa, allá junto a la de azulejos donde una vez grabó Almodóvar, ¿te acuerdas? Luego, estudiando en la biblioteca de la facultad, esperaría que algún ordenador quedara libre para buscar tu respuesta y leerte una y otra vez tratando de dar peso y textura a tu voz. Los domingos, en una de esas cabinas oscuras del mismo locutorio, marcaría aquellos números con un ansia indecible hasta que oyera al fin tu voz: «¡Medusa!».
No habría beca, no habría visado, no habría oferta de trabajo. Así pasa tantas veces, así se rompen tantas historias. Nos querríamos largo, seríamos palabras persistentes el uno para el otro durante muchas lunas, hasta que nos diluiríamos sin remedio.