Nicolás Molina, “Nixer”, salió a Bogotá en el 2002 desde Bucaramanga, su ciudad natal, en el centro del norte de Colombia. Allí vivió hasta que en el 2017 se fue a Estados Unidos a trabajar y a ahorrar, con la idea de luego venir a estudiar a Barcelona. Y así lo hizo. En 2018, llegó a esta ciudad para hacer el máster en Diseño y Producción de Espacios en el CCCB, donde pudo mezclar sus dos pasiones -el diseño y la música-, experimentando la relación entre el sonido, la luz y el espacio. Desde que está aquí, ha sido el DJ de varios eventos de En Palabras y es gran amigo de la casa. Al leer los textos de Sudversa, Nixer quiso crear este set, que él mismo llamó “DIVERSOS”, una selección de canciones que nacen de la acción de migrar. Un viaje por una Latinoamérica que muta constantemente sus expresiones, colores y sonidos, llevando así sus raíces hacia el futuro. A continuación, Nixer nos define esta propuesta con sus palabras y nos invita a aventurarnos en este viaje sonoro.
La música es una expresión humana que combina sonidos que viajan en ondas a través del espacio. Por naturaleza, la música es entonces migrante. Los viajes, por su parte, son un intercambio cultural poderoso, y somos los viajeros los encargados de transmitir nuestra esencia. Y en estos ires y venires también somos los transformadores de nuestra identidad, que se mezcla, se disuelve y se vuelve a formar de diferentes maneras, apoyándose en los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo en el camino.
Así es esta selección musical: llena de viajes, de exploradoras y exploradores del sonido que se abren y se mezclan para dejarse seducir e influenciar por nuevas culturas, nuevos instrumentos y colores que llenan de riqueza estos intercambios constantes y fluidos, mutando así nuestra sonoridad. Presento algunas de esas expresiones visionarias que rescatan la tradición, combinándola, distorsionándola, haciéndola vigente, pero mirando al futuro del sonido latinoamericano sin dejar de llevar sus raíces, sin olvidar el viaje y su pertenencia más preciada: su identidad.
Visita la web de «Nixer»: lamurgavisual.com
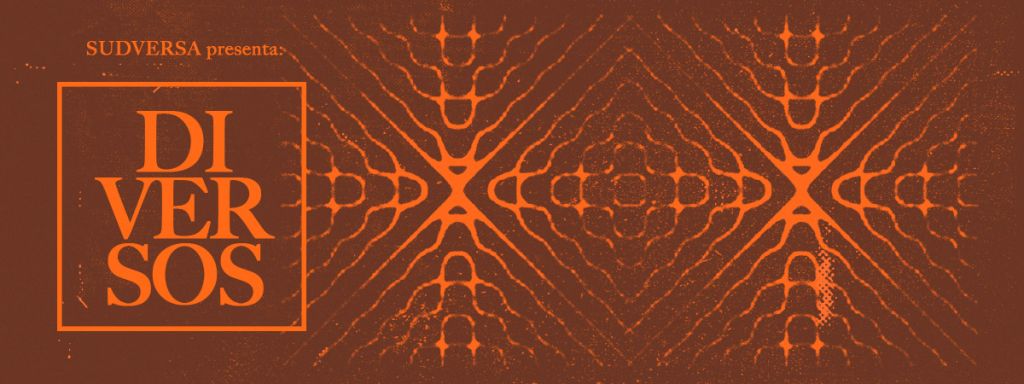
Tracklist:
Inmigrantes. Eduardo Galeano. Uruguay
Vengo. Ana Tijoux. Francia – Chile
Me voy feat La Mala Rodríguez. Ibeyi. Francia – Cuba
Son de la Loma. P18. Francia – México – Chile – Catalunya
Americanos. Canserbero. Venezuela
Flecha al sol. Chicano Batman. Usa – México
Calavero. Velandia y la tigra. Colombia
Souvenir. David Ospina. Colombia
Rio contento. Lulacruza. Argentina – Colombia
Guarida. Dengue Dengue Dengue. Perú
Pateras. Black Gandhi. Catalunya
Sancocho. Songoro Cosongo. Brasil – Venezuela – Argentina – Colombia – Chile
Son son. Macaco. Catalunya
México lindo. O-Maya. Usa – México Tres pasajeros. Chicha Libre. Usa – Perú
Viene de mí. La Yegros. Argentina
Pájaro. Combo Chimbita. Colombia – Usa
Boni Meloni. Cero39. Colombia
Cuando canto grito feat Lucía Pulido. Cerrero. Colombia
Ilaló. Chancha Vía Circuito. Argentina
Me gritaron negra (Victoria Santacruz). Daniel Haaksman. Perú – Alemania
Camino de nacar. Uji. Argentina
Siete. Nicola Cruz. Ecuador
Mirando el fuego. El Búho. Inglaterra
Filho do mar. Afrosideral. Cuba – España
Cançao da partida. Peter Power. Brasil







