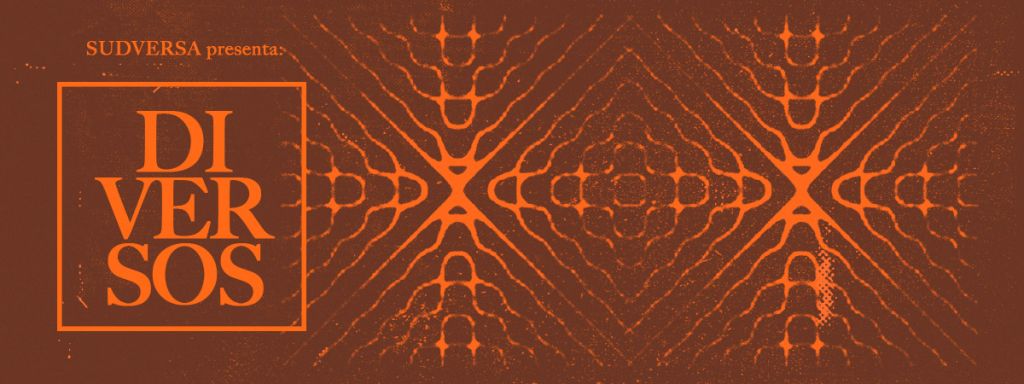Beatriz Calcaño no abandonó su querida Venezuela por gusto. Siguió el camino que había seguido su hija años antes y se mudó a Barcelona; abandonando su patria, como han hecho y siguen haciendo miles de venezolanos y venezolanas que huyen de una realidad que los ahoga. Así, en 2017, a sus sesenta años, dejó atrás su casa y las pertenencias más íntimas. En “Diario breve de incertidumbres”, Beatriz Calcaño cuenta, por medio de la poesía, las angustias y los miedos a los que tuvo que enfrentarse durante el primer año en Barcelona, en el que muchas veces se sintió como un fantasma, invisible a los ojos de los demás.
Diario breve de incertidumbres
Por: Beatriz Calcaño
Febrero
Quemo casi todas mis naves y llego a una Barcelona fría y húmeda
Comienzo de inmediato las clases de catalán
el primer día que tomo el metro un músico toca El cóndor pasa
y se me salen las lágrimas
nos empadronamos en el Ayuntamiento
Los ánimos están altos
Marzo
Llevamos los papeles a extranjería
Cruzamos los dedos
Todavía hace frío
En la clase de catalán
Nos mandan a escribir una pequeña redacción
Yo escribo sobre Caracas con las veinte palabras y los cuatro verbos que sé
Unas de ellas: Caracas, et trobo a faltar
Abril
Comienzan en Venezuela los disturbios
El ánimo decae
El móvil arde con las noticias y videos que envían
me caigo en la calle y me fracturo una costilla
como si mi cuerpo se sintiera culpable por no estar allá
y me da por el costado

Mayo
Todo se va para el foso
Siguen las protestas
Muchos jóvenes mueren
Solo conocieron ese régimen
De mierda
Junio
Nos rechazan los documentos
Somos ilegales
Somos fantasmas
Sin derecho a nada
Quiero agitar un nido de abejas
Julio
Otro duelo
Nos mudamos a Badalona
Me rebelo
Pero al final acepto
La gente me dice: ¡Qué maravilla, verás el mar!
y paso todo el verano evitando verlo
Las gaviotas enmierdan el toldo del balcón

Agosto
De agosto solo puedo decir que lo sobreviví
Septiembre
Vamos a varios bancos
Si no tiene NIE
No hay cuenta
Solo me salva la biblioteca
Me anoto en varios cursos
Para ocupar la mente
asar diccionarios con huevos de
alcatraz
Octubre y noviembre
Seguimos de fantasmas
No podemos salir si no por los alrededores de Cataluña
Aprendo tarot por mi cuenta con el libro de Jodorowsky
Diciembre
Tengo que hacer un esfuerzo
Los ausentes siempre presentes
Anidan en mi cabello
Y tengo que espantarlos